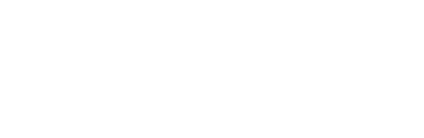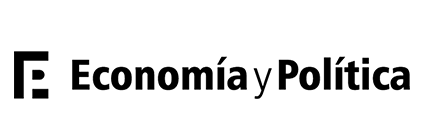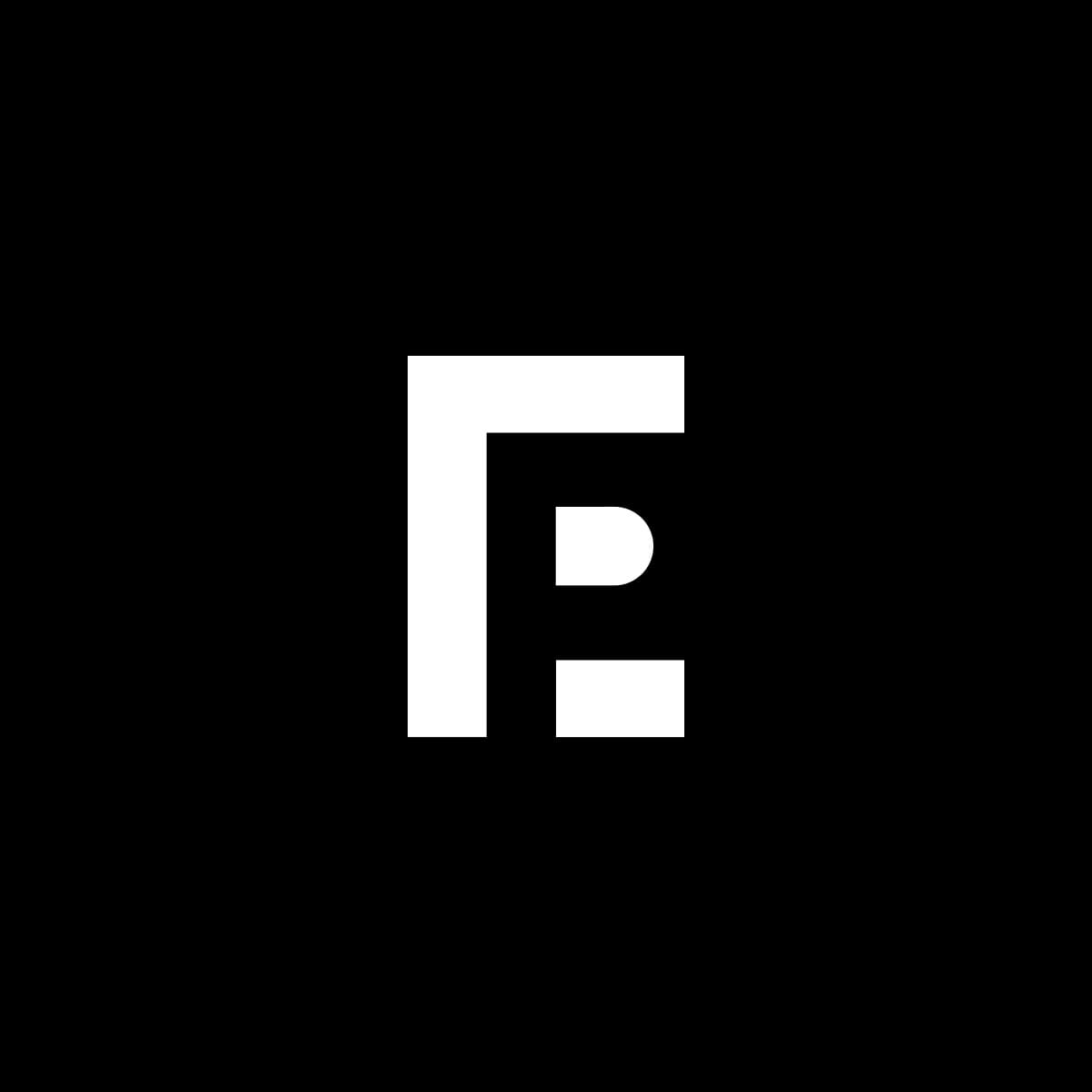El presidente de Estados Unidos es más ambicioso que los líderes europeos en buscar soluciones para reactivar la economía con un programa de estímulos sin precedentes
La economía es un género arrítmico, casi jazzero. Funciona a un ritmo imposible de bailar: despacio, más despacio, súbito pandemonio cuando llega la crisis, y siempre llega. Ese zigzagueo se da incluso en el terreno de las ideas: todos los grandes movimientos de política económica van seguidos de corrientes en sentido contrario, golpe-contragolpe, avance-retroceso, herejía-apostasía. La tercera ley de Newton —a cada acción se opone siempre una reacción— ha tenido un correlato casi perfecto en la economía política del último siglo. A la Gran Depresión le siguió el consenso keynesiano, una revolución pasiva del capitalismo para corregir los excesos del laissez faire que dejó 30 años gloriosos. Cuando se agotó esa onda, con la fea enfermedad económica de los años setenta que combinaba estancamiento económico y elevada inflación, se presentaron Ronald Reagan, Margaret Thatcher y su revolución conservadora, un neoliberalismo que prácticamente cabía en una servilleta de cóctel —la archifamosa curva de Laffer— y en un decálogo llamado Consenso de Washington, que se resume en desregulaciones, menos impuestos, privatizaciones, globalización y, en fin, el poder magnético de los mercados eficientes por encima de casi todas las cosas. La revolución conservadora ha resistido entre nosotros con distintos ropajes; su última evolución es el trumpismo, pero antes caló también incluso en la socialdemocracia, especialmente con la charlatanería asociada a la Tercera Vía, o en el ordoliberalismo alemán de Merkel y compañía. En esas llegó la Gran Recesión y su coda lúgubre en forma de Gran Confinamiento. Todas las grandes crisis terminan provocando sacudidas políticas, y esta no iba a ser menos: un aire de cambio de régimen flota en la política económica global.
El artífice de esa convulsión es un señor de casi 80 años que ha puesto el mundo patas arriba contra todo pronóstico. El demócrata estadounidense Joe Biden, nacido políticamente en el paraíso fiscal de Delaware, votó con entusiasmo a favor de las rebajas fiscales de Reagan en los ochenta, y fue vicepresidente con el grandilocuente Barack Obama, que pudo protagonizar un cambio de paradigma hace una década pero se quedó a medias por la férrea oposición republicana y de Wall Street y acabó dejando como legado a Trump. Biden llegó a la Casa Blanca con ese halo de político moderado, casi aburrido, que suele fichar a un alto cargo de Goldman Sachs para abrir boca. “¿Acaso parezco un socialista radical?”, decía mirando a cámara en plena campaña. Y sin embargo no hay altos cargos de Goldman Sachs en su gobierno, y Biden ha sorprendido a su partido, incluida la adormilada ala izquierda, y a todo quisque con unos primeros 100 días tremendos que provocan la tentación de hablar de cambio de paradigma.
Ese cambio de paradigma empezó a fraguarse en 2009, pero se aceleró con la covid. En la fase más aguda de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo aprobaron estímulos fiscales y monetarios a una escala que solo se había visto en las guerras mundiales. Biden dobla o triplica esa apuesta: EE UU, además de vacunar a toda velocidad, aprobó un primer paquete de estímulo de casi dos billones de dólares para reforzar el rebote de la economía a corto plazo, que incluía cheques de 1.400 dólares para los estadounidenses, el equivalente a lo que los economistas suelen llamar “lanzar dinero desde el helicóptero”. A renglón seguido anunció un segundo paquete más estructural, con una mirada a largo plazo. Son otros dos billones para los próximos ocho años, con medidas destinadas a arreglar algunos de los problemas que acumula la primera potencia mundial desde hace décadas: desigualdad, pobreza, educación, salud, clima, inversión en infraestructuras, lucha contra los monopolios tecnológicos, una vuelta al multilateralismo y, lo nunca visto en un par de generaciones, una propuesta de subida global del impuesto de sociedades, anatema hasta ayer mismo, además de un guiño al asociacionismo sindical insólito en Norteamérica. Combinado con lo que ya estaba sobre la mesa, se trata de un estímulo del tamaño de uno de esos inmensos portaaviones que surcan el Pacífico Sur: unos cinco billones de dólares, una cuarta parte del PIB de EE UU. “Es una sacudida brutal al sistema que busca provocar efectos inmediatos en la vida de los americanos”, resume el profesor Peter Praet.
Los libros de texto dicen con meridiana claridad que en medio de un shock externo de gran magnitud, como el provocado por la covid, hay que hacer políticas fiscales ultraexpansivas, y políticas monetarias que acompañen los estímulos. Pero nadie —nadie— se había atrevido a tanto.
Economistas y gobernantes de todo pelaje, a derecha e izquierda, han llevado durante años demasiado lejos su adoración (o miedo) por los mercados. Eso sí, cuando descollaba una crisis todo el mundo se sacaba de la chistera un keynesianismo de brocha gorda, de garrafón; pero al escampar se volvía automáticamente al mismo sitio neoclasicón: usar los tipos de interés y la política monetaria para domar los ciclos económicos, tener un ojo siempre en el déficit y confiar en la magia del mercado. Esa magia empezó a hacer aguas con el crash de Lehman Brothers: “Todo el edificio intelectual se ha hundido”, sentenció entonces un cariacontecido Alan Greenspan, sumo sacerdote de esa fe económica, que dijo encontrarse “en un estado de total incredulidad y estupefacción” cuando el castillo de naipes se desmoronó.
Obama no quiso o no pudo dar entonces el golpe de mano que prometía, y las aguas volvieron a su cauce. Pero la semilla estaba plantada, y la combinación de la tierra quemada de los años de Trump y el shock pandémico invitan a cometer ese pecadillo económico que consiste en pensar que esta vez puede ser diferente: “El estímulo de Biden es el despertar de una nueva era”, ha escrito el historiador económico Adam Tooze. “Es la ruptura definitiva con el neoliberalismo”, según el análisis de J. W. Mason, del Roosevelt Institute. “La pandemia es la oportunidad de acometer un cambio que devuelva protagonismo al Estado”, sentencia Mariana Mazzucato, del University College. Hasta FAES, el liberalísimo think tank de José María Aznar, hablaba a las claras esta semana “del canto del cisne de los supply siders [los economistas de la oferta, poco amigos del keynesianismo] que desde la época de Reagan habían dominado el debate”.
Al periodismo le suele sentar estupendamente el adverbio de caución quizás: frente a la inauguración permanente de la historia hay que acordarse siempre de un aforismo de Rafael Sánchez Ferlosio, “la nueva era, la vieja desventura”. Pero la docena y media de economistas consultados sí apuntan hacia algo parecido a un cambio de guardia en la política económica no exento de riesgos.
Los amores y las revoluciones, incluso las económicas, necesitan a la persona idónea, en el lugar idóneo y en el momento idóneo; la vida, sin embargo, casi nunca consigue juntar tanta idoneidad. ¿Lo puede conseguir Biden? “Los viejos que tienen prisa son algo bueno”, cuenta al otro lado del teléfono James Galbraith, economista de la Universidad de Texas y uno de los contados académicos de izquierdas con una voz poderosa y mediática. Biden llega al lugar adecuado, una Casa Blanca sacudida por los histriónicos excesos de Trump, en plena crisis, que como dice la derecha siempre es una oportunidad, “y con los demócratas conscientes de que solo tienen dos años antes del próximo ciclo electoral para cambiar las cosas y evitar el regreso del populismo”, apunta el hijo del mítico John K. Galbraith. “La cuestión es si la academia y la política, en parte como consecuencia del pánico, le dan al pensamiento económico el empujón definitivo para acabar con el neoliberalismo. Pero aún queda mucho partido”, remacha.
Algo se mueve
Ese escepticismo es la norma en una profesión acostumbrada a nuevos amaneceres que no eran más que aldeas Potemkin: palabras de charol y decorados de cartón piedra. Y aun así, es innegable que algo se mueve. El ex economista jefe del FMI Maurice Obstfeld apunta que el Plan Biden “es mucho más ambicioso que las propuestas de Obama”, aunque deja en el aire si supone la prometida nueva era o la ferlosiana vieja desventura. Simon Johnson, que también estuvo en el FMI, califica ese paquete de “brillante esfuerzo por estimular la economía en el corto plazo para acelerar el rebote poscovid”, y a la vez “pensar en la economía americana a largo plazo con medidas audaces y ambiciosas”. “No llamaría a estas políticas de izquierdas o de derechas, ni las calificaría de viejo o nuevo paradigma: simplemente son el camino adecuado para reconstruir la economía donde más han golpeado las dos últimas crisis. Y quizá sirva de inspiración en otros lugares”, añade Johnson.
Esa “inspiración” para “otros lugares” es una forma educada — eufemística— de aludir a Europa, que ha sido mucho menos arrojada que EE UU. Pero esa alusión se intentará despejar unos párrafos más abajo. Porque más allá de la comparación con Europa, el hecho es que la política económica de Biden plantea riesgos, y ni mucho menos se ha adoptado por consenso. Larry Summers, gurú económico de Obama, oráculo de Wall Street y prima donna del supuesto progresismo economicista norteamericano, es quien más claro ha subrayado que el nuevo Ejecutivo estadounidense ha ido demasiado lejos, a pesar de que hasta hace dos días abogaba abiertamente por los estímulos para sacar a la economía global de la trampa del estancamiento secular. El prestigioso economista francés Olivier Blanchard le pisa los talones a Summers: “Biden ha ido muy allá; hay riesgos de sobrecalentamiento e inflación”, explica por correo electrónico. “Muchos economistas opinan como Summers y Blanchard: Biden está descartando la ciencia y sustituyéndola por sus objetivos políticos y su popularidad”, remacha Tyler Cowen, autor de El gran estancamiento e influyente profesor de la Universidad George Mason.
Frente a los plomizos teóricos del universo que se apuntan al glamur intelectual del pesimismo, Simon Wren-Lewis destaca desde Oxford que Biden “muestra el camino a seguir”. “El Reino Unido y Europa han sido demasiado tímidos: las preocupaciones por el déficit están fuera de lugar. Pero también los riesgos inflacionarios se pueden doblegar”. No hacer nada, con los viejos diablos al acecho, ya no era una opción: “Esto no es el fin del neoliberalismo, que va más allá de la política económica, pero es de esperar que sea el principio del fin de quienes se preocupan por el déficit —o la inflación— en medio de una depresión, o de una trampa económica de bajo crecimiento y tipos de interés e inflación en la zona cero como en la que hemos encallado”.
A menudo, a los economistas les ocurre algo parecido a lo de Napoleón en Guerra y paz: su capacidad para decidir la trayectoria de la economía es limitada. Armados de fantásticos modelos matemáticos, un grandioso plan de batalla cuyo objetivo es simplificar la realidad y que les promete una victoria casi segura, “la obsesión por teorizar” de los científicos sociales se ha acabado convirtiendo en “un obstáculo para la comprensión”, dejó escrito Albert Hirschman, de cuyo nacimiento acaban de cumplirse 100 años. Dani Rodrik, economista de Harvard, afirma que la profesión ha llevado demasiado lejos “su adoración a los mercados” y “su fe en los modelos”. La economía es espejo y al mismo tiempo expresión de una época: el Estado del bienestar fue la traducción socialdemócrata del guion de la posguerra, y la revolución conservadora la respuesta a la crisis del petróleo, con un estancamiento preocupante y una inflación desbocada. Pero ahora los problemas son otros: el cambio climático, la hiperglobalización, el sobrepeso del sector financiero en las economías avanzadas y el impacto de la revolución tecnológica sobre los trabajadores no terminan de aterrizar debidamente en los modelos. El neoliberalismo ha perdido brillo por los excesos de los últimos tres lustros de monopolios tecnológicos, las locuras de las finanzas —el Pottersville de Qué bello es vivir hecho realidad—, la galopante desigualdad y el reguero de crisis de los últimos tiempos. “A diferencia de los accidentes aéreos, las crisis financieras se han vuelto más frecuentes, no menos: el avión es más peligroso”, resume Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra.
¿La respuesta adecuada ante ese panorama es el Plan Biden, este bidenomics? El historiador económico Barry Eichengreen, de Berkeley, no las tiene todas consigo. “EE UU ha respondido con mucha más munición que Europa a los nuevos problemas económicos, asociados a la covid, y a los no tan nuevos que se acumulan en todo Occidente. Pero ahora hay un rico debate sobre si Washington ha hecho demasiado, creando riesgos significativos de inflación”. “El estímulo de Biden es varias veces el tamaño de la brecha de producción [la diferencia entre la velocidad de crucero de la economía y el potencial de crecimiento], y hay aún más estímulos a la vista. Por el lado monetario, la Reserva Federal, el banco central de EE UU, ha dejado claro que no va a cambiar su política ultraexpansiva al menos hasta 2023. ¿Es mejor recuperarse a toda velocidad y arriesgarse a que vuelva la inflación? ¿O es preferible algo más lento para evitar esos riesgos? Biden prefiere la primera opción; Europa, la segunda”, cierra.
Estados Unidos adelantó por la derecha a Europa después de 2008. Cuando las cosas se pusieron feas de verdad, Washington reunió a los mayores bancos del país y les hizo pedir dinero a paladas (que después devolvieron con intereses), e innovó con la política monetaria y la fiscal: Europa se decantó por la austeridad y las cosas estuvieron a punto de acabar como el rosario de la aurora. Ahora Biden adelanta a los europeos por la izquierda: Europa también ha optado por los estímulos esta vez, pero a una escala muy inferior. “La zona euro, a diferencia de EE UU, parece conformarse con una recuperación incompleta”, critica el economista Ángel Ubide. “Joe Biden acaba de retrasar el declive de su país; los líderes europeos parecen dispuestos a acelerar el suyo”, ha escrito el analista Martin Sandbu en el Financial Times. “La comparación es equívoca porque en Europa tenemos estabilizadores automáticos, los héroes anónimos de la política económica moderna”, matiza Benedicta Marzinotto, de la Universidad de Udine. El FMI, sin embargo, considera que el estímulo europeo se queda muy corto: el Fondo cree que Europa tendría que inyectar un 3% del PIB adicional en su economía. Unos 400.000 millones más de una tacada.
Europa frente a EE UU, en definitiva, una vez más. Blanchard tercia en ese debate con finezza: “El plan de Biden es probablemente demasiado grande, y los planes europeos demasiado pequeños, pero quizá no tan pequeños. Eso dependerá de lo que pase con la demanda privada: el optimismo relacionado con las vacunas y los ahorros embalsados en empresas y familias podrían provocar un bum también en Europa”. Otros expertos se quejan de los retrasos acumulados tanto en las vacunas como en el Fondo de Recuperación de 750.000 millones aprobado hace ya un año en Bruselas, pero del que no empezará a brotar dinero fresco hasta finales de 2021.
“La Fed estadounidense ha comprado 2,6 billones en activos desde enero de 2020; el BCE, 320.000 millones de euros (380.000 millones de dólares), siete veces menos. Y la política fiscal cuenta una historia similar: el estímulo europeo es más o menos la mitad del americano. No estamos repitiendo los errores de la pasada crisis, al menos esta vez Europa va en la dirección correcta, pero en volúmenes sí los estamos repitiendo: saldremos más tarde y con más dificultades”, destaca Paul De Grauwe, de la Universidad de Lovaina. “El contraste entre el paradigma neoliberal y lo que ha hecho Biden deja un cambio fundamental: los gobiernos están recuperando un papel central en la lucha contra la crisis”, añade. Charles Wyplosz, del Graduate Institute, secunda ese punto de vista. Y carga contra quienes critican la ambición de Biden por el riesgo inflacionario. “Me parecen reproches asombrosamente fuera de lugar. Durante una década hemos lamentado los efectos perversos de una trampa de bajo crecimiento, tipos de interés negativos y bajísima inflación. Si finalmente la inflación aumenta y obliga a los bancos centrales a actuar, al menos habremos escapado de la maldición de los últimos años”. “Por primera vez en décadas un Gobierno intenta realmente hacer algo por quienes han acabado siendo, por pura desesperación, votantes de opciones populistas. Me río de esas críticas ante un paso de este calibre”, brama Wyplosz. Vítor Constâncio, exvicepresidente del BCE, aplaude también la valentía estadounidense: “Washington está tratando de experimentar con políticas para superar por completo la crisis, mientras Europa languidece bajo el peso de sus fantasmas y temores”, ha escrito recientemente.
Las épocas felices son páginas en blanco en los libros de historia, pero el “que vivas tiempos interesantes” de los chinos es una maldición. Cuando accedió al cargo en 1933, Franklin D. Roosevelt devaluó el dólar, obligó a los estadounidenses a venderle, a un precio tasado, todo el oro que habían ido adquiriendo desde el comienzo de la crisis y cerró los bancos durante 28 días: EE UU empezó a cimentar con el new deal —y la II Guerra Mundial— una hegemonía que llega hasta hoy. Biden no llega a tanto, pero en menos de 100 días ha anunciado una inyección multibillonaria en la economía, y patrocina incluso una subida de impuestos global a las grandes corporaciones. En el fondo ahí sigue la lucha por la hegemonía global: el presidente de EE UU, en pleno momento Roosevelt, afirma que su plan “nos pone en posición de ganar competitividad con China”. Más allá de esa lucha, Washington le ha visto las orejas al lobo del populismo; el de Biden es un intento casi a la desesperada por evitar la vuelta del trumpismo. Y las prisas tienen también una explicación más prosaica: el Partido Republicano está grogui tras la última derrota, pero Biden tiene solo dos años hasta las elecciones al Senado, que podrían acabar con su exigua mayoría y enfangar el resto de su mandato.
Expectativas
Las crisis no son un suceso, sino un proceso; un proceso que en ciertos lugares, lugares desafortunados, no ha terminado todavía. Los anglosajones necesitarían a otro Dickens para describir las cicatrices en algunas zonas de EE UU y el Reino Unido, pero Victor Hugo también podría reescribir Los miserables en muchas áreas de Europa. Saldremos de esta, porque no hay virus ni crisis que 100 años dure, y saldremos más pronto que tarde. Pero ese será el momento más peligroso: la gente no se rebela cuando las cosas están mal, sino cuando sus expectativas se ven defraudadas. Si Biden ha acertado y Europa está arrastrando los pies, es muy posible que el malestar crezca a esta orilla del Atlántico; si Washington ha ido demasiado lejos, podemos estar ante la enésima fase de la revolución conservadora y el cambio de régimen haya sido un espejismo. Nos enfrentamos a la incertidumbre radical a través de los relatos, construyendo narrativas: Biden está pergeñando la suya, y Europa, de momento, está a verlas venir.
Cavafis lo escribió, como siempre, mejor: la ciudad entera se había reunido a esperar a los bárbaros y reinaba el temor, el temblor, la esperanza de que esa irrupción les cambiara las vidas.
Fuente (El pais)