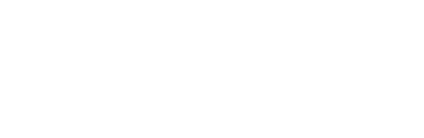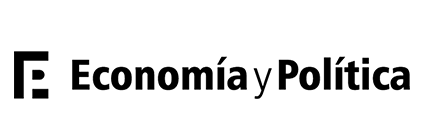El estadio actual del capitalismo financiero involucra un fenómeno de crucial importancia que podría comprenderse como un proceso de sustitución de la política por la “ética”. La sustitución de la lucha contra la injusticia por la lucha contra la corrupción equivale a un desplazamiento de la política por la “ética” – o por el “discurso ético” o “ideología ética”- que congela las resistencias, desvanece el deseo de emancipación, bloquea la imaginación e impone la perpetuación del capitalismo.
1. Un régimen de acumulación no se reduce nunca a una dimensión puramente económica; su consolidación y su hegemonía se asientan en representaciones sociales y culturales que clásicamente llevan el nombre de ideología. El estadio actual del capitalismo financiero, usualmente designado como neoliberalismo, involucra un fenómeno de crucial importancia que podría comprenderse como un proceso de sustitución de la política por la ética -o bien: del disenso por el consenso, del conflicto por el acuerdo en el sometimiento, del anhelo de justicia por la perpetuación de lo existente-. Se trata del núcleo de la imposición de una “ética sin ética”[1] -ética como instrumento de poder y función de un sistema de dominio al que ampara-, en sintonía con lo que hace algunos años Jacques Rancière llamó el “viraje ético de la política”[2]. Así admitida, la ideología ética suprime o invisibiliza el litigio y la división que toda comunidad aloja en la medida en que se trata de una comunidad política.
La “ética” (nótese siempre el empleo de comillas) como despolitización es un instrumento de poder que establece el discurso dominante como sentido común y figura de la razón cínica. Una crítica del “discurso ético” así concebido, estará orientado a generar las condiciones de irrupción de una ética no funcional al sistema de dominación en curso, capaz de reconocer lo que la reducción de la ética al combate contra la corrupción omite: la lucha de clases, la explotación económica, el antagonismo entre la riqueza y la pobreza, la “miseria planificada” de millones de personas. El “discurso ético” es revelado pues en su funcionalidad ideológica en cuanto evade el núcleo del problema, que no tiene que ver principalmente con la corrupción (asunto sin dudas de suma importancia, cuyo desmontaje deberá sustraerse a su utilización despolitizadora) sino con la injusticia social.
La sustitución de la lucha contra la injusticia por la lucha contra la corrupción equivale a un desplazamiento de la política por la ética -por lo que aquí venimos llamando el “discurso ético” o “ideología ética”- que congela las resistencias, desvanece el deseo de emancipación, bloquea la imaginación o la constriñe a lo existente, e impone la perpetuación del capitalismo. Según lo expresaba Diego Sztulwark en esta misma revista, “la ostensible ausencia de una imaginación constituyente, capaz de pensar de otro modo, despejó el terreno para la expansión de esta doctrina ideológica sencilla, que enuncia que sólo hay lo que hay”.
Amparado por el discurso ético, el estado de cosas -la dominación capitalista- permanece incuestionado e intacto, y liquidadas como simple extremismo las ideas y las acciones que no se acomodan a él. Frente a ello, una ética recobrada sería necesariamente exceso y ruptura con una normalidad dada -con la normalidad de un sentido común que acepta el sometimiento como inexorable y naturaliza la dominación de unos seres humanos por otros seres humanos como un destino-.
La restauración conservadora en América Latina puso en marcha de manera paradigmática la persecución a dirigentes populares y la denostación de la política con el discurso ético como retórica de una “guerra jurídica” (lawfare). Representados los conflictos sociales como problemas técnicos cuya solución la política obstruye, y la sociedad como sistema de vínculos que incorpora los de la empresa capitalista y sus valores (competencia, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, excelencia, innovación…), se busca hacer creer que es debido a una insuficiencia ética -y no a condiciones estructurales impuestas por los poderosos- que se vuelve inviable el desarrollo económico de los países en dificultad para lograrlo. La “ética sin ética” -con sus mecanismos institucionales de “transparencia” y de control- se revela como instrumento de persecución y garantía de impunidad a la vez. Existe pues una relación dialéctica entre discurso ético e impunidad.
Frente a la operación despolitizadora de la ideología ética, la gestación de una ética renuente a su malversación como instrumento de dominación deberá establecerse sobre un nuevo régimen afectivo, a partir del cual recobrar su potencia de orientar la vida. Esa ética sería inescindible de la pregunta y la acción por justicia social (que en cuanto tal -aunque sin nunca prescindir de ella- excede cualquier determinación puramente jurídica). Alejada de toda buena conciencia, la ética es dificultad, ruptura, despojo. No procura ningún sentimiento de autocomplacencia ni de autosatisfacción. La clave del régimen afectivo que una ética así concebida presupone, se sustrae en primer lugar a un estado de cosas que devino “natural” a la vez que insoportable.
Irreductible a la acción comunicativa -al menos en el momento de su irrupción-, esa afectividad puede ser pensada (aunque también, bajo otras circunstancias, con una valencia contraria) como la elementalidad de una reacción a lo que aplasta. En cuanto tal, absoluta vulnerabilidad pre-dialógica, pre-contractual, pre-argumentativa. Un acto emocional de revuelta o de ruptura con la adaptación y con la acomodación a lo existente. Esa afectividad del no consentimiento tal vez por el momento pueda solo ser pensada pero no representada.

2. Las pasiones son formas del tiempo. Hay pasiones del pasado como la venganza, la nostalgia o el arrepentimiento; pasiones de futuro como la esperanza y el miedo, y pasiones de presente como el orgullo, la temeridad o la ira. En la literatura filosófica clásica, la ira es el emblema de la pasión que arrebata, turba y motiva comportamientos que provocan la ruina de quienes son capturados por ella. Es un instante de absoluta pérdida. Esta sería la descripción de la ira ardiente, que es la ira propiamente dicha. Pérdida de cualquier posibilidad de cálculo y previsión de consecuencias: solo existe el impulso presente. Algunos autores clásicos han hablado también de una “ira fría”, capaz de retenerse, contenerse, esperar su momento y abatirse sobre su objeto guiada por el kairós, según el dictado de la oportunidad. Pero esta ira se confunde con el odio. En rigor, la ira no es capaz de estrategias; el odio sí. La ira es un fulgor que irrumpe y se disuelve en un instante; el odio es acumulativo, puede incluso heredarse y transmitirse de generación en generación. Guardarse de la ira más que de ninguna otra cosa es la gran enseñanza de los moralistas antiguos.
El terrorismo y el racismo en tanto no serían casos de ira sino de odio; a veces de un odio extraño y de incierto origen hacia personas desconocidas, hacia seres o poblaciones por los que nunca se ha padecido ningún perjuicio. Aquí el odio se confunde con el miedo.
En tanto, la indignación es una pasión contigua de la ira. Se trata del afecto que alguien experimenta, no ante un daño del que él mismo es objeto sino ante una injusticia sufrida por otro u otra. Una pasión “desinteresada”, si pudiera decirse de ese modo. Así concebida, la indignación es la pasión de la revuelta, a la vez que -ambivalente por naturaleza-, en otros casos también una pasión de reacción a la revuelta. La multitud es cohesionada por ella para producir un efecto singular, y por ello se trata de un afecto investido con una politicidad intensa. Los “indignados” actuales evocan esta pasión antigua, ambigua como lo es la multitud misma (multitudes emancipatorias, multitudes fascistas, multitudes revolucionarias, multitudes linchadoras emergen diferenciadamente bajo ciertas condiciones). Los indignados españoles reaccionaron contra los desahucios o contra el saqueo del capital financiero, en tanto que los llamados “indignados” argentinos reaccionaron -no siempre en función de intereses propios; más bien casi nunca en función de ellos- frente a algo bien distinto: la puesta en marcha de un conjunto de políticas públicas orientadas por la igualdad, una amenaza de las jerarquías simbólicas establecidas, la pérdida parcial de un régimen de distinciones y una consiguiente sustracción de la exclusividad.
La reacción que muchas veces provoca en las minorías económicas y sectores de privilegio un conjunto de políticas de inclusión de clases subalternas es una especie de “indignación” que no obedece principalmente a causas económicas estrictas o a una disputa real de la renta -pues sucede en países donde por lo general el régimen de acumulación se mantiene más o menos intacto, y quienes ganaban mucho siguen ganando mucho y tal vez más-, sino a una pérdida de la exclusividad en el consumo de ciertos bienes materiales y también en el acceso a los bienes simbólicos.
La indignación no es una pasión de signo político preciso sino un afecto ambiguo. No es posible un conocimiento a priori de lo que será intolerable para seres humanos inhibidos bajo un sistema de captura ideológica, ni una deducción anticipada de los intersticios que todo régimen de dominación social produce, desde los que se manifiestan los afectos comunes de la revuelta, cuando efectivamente lo hacen. El deseo nunca es autónomo (“…los hombres se imaginan ser libres, puesto que son conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni soñando piensan en las causas que les disponen a apetecer y querer, porque las ignoran”) sino siempre heterodeterminado por poderes que inducen opiniones, preferencias y pasiones. El materialismo afectivo que tomar en cuenta para librar una crítica del discurso ético se atiene al orden y la conexión de los hechos sociales -que son siempre inmediatamente afectivos-, y al mundo impuro de las pasiones humanas. Solo desde esa precisa inmanencia -que considera maquiavelianamente lo que los seres humanos efectivamente son, no lo que deberían ser según la ilusión misantrópica de los predicadores- podrá prosperar una nueva pasión lúcida que lleve de la “ideología ética” a la ética, de la negación de los conflictos a su manifestación político-institucional, y del moralismo como horizonte insuperable de nuestro tiempo a una experiencia plenamente democrática.
Por Diego Tatian
Fuente (La tecla en revista)